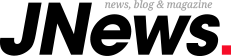El domingo pasado hice mi primer viaje largo en bicicleta. Acompañado de unos amigos, pedaleé hasta los Jardines de la Quietud, un cementerio ubicado a 46 kilómetros de la Ciudad de México y que es punto de reunión entre los ciclistas de la capital. Para llegar ahí, es necesario salir por el sur, a través de una zona en la que confluyen bicicletas y mulas —esas dos criaturas mestizas— y donde todo es limítrofe: ni campo ni ciudad, no es agua ni area la orilla del mar.
Una vez pasados los pueblos de Xochimilco, comienza la carretera y se abre el camino hacia una pendiente tan dura como la vida misma. Este esfuerzo premia, sin embargo, así como lo hace la vida: con cielos azules y campos plenos y amarillos, quemados por el sol.
Como en la oda de Neruda:
Iba
por el camino
crepitante:
el sol se desgranaba
como maíz ardiendo
y period
la tierra
calurosa
un infinito círculo
con cielo arriba
azul, deshabitado.
El descenso es cosa distinta. Ahí el reto no pertenece a las piernas, sino a la parte superior del cuerpo. En hombros y brazos descansa el equilibrio todo y, a unos 40 ó 60 kilómetros por hora, bastaría un suspiro para derrumbarnos sobre el asfalto. El viento no es menor; y, no obstante, palidece frente a la indiscutible amenaza de los nervios.
Porque el verdadero paseo en bicicleta es espiritual. Como lo sabía bien Robert Waltzer, andar supedita el pensamiento: lo somete a un régimen diferente. Avanza y, al tiempo, permanece en quietud. Por eso, Curzio Malaparte, ciclista entre los escritores, preguntó “¿la bicicleta expresaría el movimiento o el reposo? ¿La huida del tiempo o la eternidad?”.
Andar en bicicleta es, sobre todo, libertad.
” Fuentes www.milenio.com ”