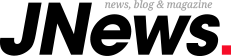Por mucho que la rutina del viajero esté extasiada de contemplar lujos, delirios y excesos; la sensación de entrar en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, recorrer su nave principal y girar a la izquierda no tiene comparación. Aquí, tras una cordada custodiada por los miembros de seguridad del templo, asoma la joya de la corona del barroco de Puebla. O, como les gusta decir a los propios poblanos, la octava maravilla del mundo. Esta hipérbole rápido se justifica cuando el visitante se ve rodeado por el oro que atesora la capilla del Rosario, un elemento presente en una ornamentación de lazos, arabescos y guirnaldas, todas ellas esculpidas y recubiertas por este steel precioso.
Alrededor de esta fantasía arquitectónica hay muchos hitos. El primero, el que el oro es de 23 quilates, la mayor calidad posible a la hora de hacer láminas ya que los 24 quilates -la máxima catalogación- solo se puede manipular en formato lingote. El segundo, que nació de una promesa del dueño de unas minas de oro de Guanajuato. En concreto, de Antonio Obregón, propietario de La Valenciana, quien sobrevivió a un naufragio aferrado a su rosario, de ahí la advocación de esta capilla. Pero, quizás, lo más llamativo es que esta obra maestra, de apariencia europea, no se podría haber completado sin la labor de unos indígenas mixtecos de la vecina Oaxaca, quienes se encargaron de esculpir cada detalle y de manipular el oro. De ahí que los poblanos no solo presuman de obra maestra, sino de que esté elaborada con manos 100% mexicanas.
” Fuentes viajes.nationalgeographic.com.es ”