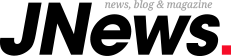Me encontré en La Habana –hace varios años– a un hombre de piel morena, pelo negro con pintura rubia que lo hacía ver más joven de lo que period, y harapos descoloridos. Con una aparente vergüenza aclaró que no pedía limosna, sino unos minutos para que le hablara de mi país, pues había leído sobre Colombia en un libro de su papá. Esas notas y el relato de los turistas –confesaba él– eran las únicas formas de viajar y conocer lugares lejanos.
(También le puede interesar: ¡Hay candidatos!)
Recordé ese momento mientras leía un libro sobre libros; una historia acerca de la historia de los relatos, de los reyes que construyeron bibliotecas tan grandes como su ambición de universalidad, empresas que intentaron recopilar el conocimiento de toda la tierra conocida y los mejores sabios del oriente y occidente descubierto.
“La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje; todo libro es un pasaporte sin caducidad”, explica la autora. Ahí llegó exactamente el recuerdo del personaje cubano que solo contaba con la narración oral y unos apuntes de su padre para visualizar lo desconocido y anhelado, ante la imposibilidad de salir de una isla que más parecía una cárcel.
Y es que si hay algo multifuncional y extraordinario es un libro. No hay otro elemento que sirva de máquina del tiempo, teletransportador, proyector de imágenes y psicoanalista. Todo a la misma vez, superando las barreras que le ha puesto la misma historia. Porque al día siguiente de las más sangrientas guerras, de la destrucción de ciudades, de los eventos más caóticos de la humanidad y de los avances tecnológicos, al día siguiente ha habido un libro.
Los tres autores coinciden en el valor de los libros y las bibliotecas. Y de cómo ambas cambiaron el mundo para convertirlo –para bien y para mal– en lo que hoy tenemos.
Será retador encontrar una sola casa que no tenga uno. Así sea el de cocina que siempre se sale con la suya para volvernos chef por un momento, o una biblia a la que se recurre de vez en cuando, como si fuera un diccionario. O un diccionario que es como un libro sagrado con leyes, reglas y buenas maneras de comportamiento.
Hay algo mágico en guardar a salvo un libro ya leído en la biblioteca. Siempre habrá un espacio a la vista que nos lleve a ese momento, esa historia y esa pequeña enseñanza que trajo. Allí, “de pie”, orgulloso por haber cumplido su misión reposarán por muchos años varias hojas cocidas a un lomo que alguien escribió justo para nosotros, así nunca supiera de nuestra existencia.
De forma coincidente, terminé devorando tres textos seguidos sobre los libros: La ruta del conocimiento, de Violet Moller, que abre los ojos acerca de la influencia de ciudades como Bagdag, Córdoba, Salerno y Venecia en la literatura y la ciencia; El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es pasaporte para conocer los antepasados de los libros y sus travesías. Y finalmente, Burning the Books, de Richard Ovenden, que con una narración menos ágil que los anteriores advierte los intentos de los regímenes totalitarios –como donde vive el desconocido cubano– por mutilar el conocimiento de los pueblos.
Los tres autores coinciden en el valor de los libros y las bibliotecas. Y de cómo ambas cambiaron el mundo para convertirlo –para bien y para mal– en lo que hoy tenemos, y para darle posibilidad de viaje a quien no puede salir de casa.
Son tres escritos con muchos conocimientos y pensamientos ajenos que deberían estar en las bibliotecas de quienes, como los reyes Ptolomeos en Alejandría, compran, consumen y coleccionan libros huyendo de esa soledad depressing que a veces provoca no tener algo más para leer.
ALEJANDRO RIVEROS
(Lea todas las columnas de Alejandro Riveros en EL TIEMPO, aquí)
” Fuentes www.eltiempo.com ”