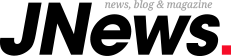Al principio, para poder escribir de vinos, Elisabeth Checa tuvo que convertirse en Manuel Lasalle. Period 1989 y así firmó sus primeros textos en el suplemento Hominis (“De hombre”, en latín) del diario Ámbito Financiero. El seudónimo, conformado por el nombre de su padre y el apellido de sus bisabuelos, le permitió mantener su identidad secreta mientras trabajaba, al mismo tiempo, en la revista gastronómica Delicacies et Vins.
Manuel Lasalle ganó prestigio muy pronto. Sus comentarios eran fáciles de entender por el público aficionado -nada de tecnicismos ni vocabulario rebuscado– y captaban también la atención de las bodegas, que querían darle a conocer sus botellas. En una carrera meteórica, Lasalle se mudó con sus artículos a La Nación, y, al poco tiempo, fue felizmente desenmascarado.
Treinta y tres años más tarde, la Checa -como la llaman todos ahora- ha hecho de su apellido una marca intrínsecamente ligada al vino con una trayectoria que incluye programas de radio y televisión, quince ediciones de su tradicional guía Los buenos vinos argentinos y premios internacionales. Aunque antes, mucho antes del vino, y también durante, la Checa vivió tantas vidas que no parecen caber en una sola.
Recuerdos de juventud: matrimonio fugaz, Cortázar en París y amor en Finlandia
Tenía apenas 19 años cuando se casó con Diego Vila, un pianista brillante que la deslumbró por su talento. Ella, recién egresada del colegio de monjas de La Anunciata de Recoleta, siempre había atesorado una voraz pasión por la música que intentaba saciar con veladas en el Teatro Colón y clubes de jazz, mientras toleraba un trabajo administrativo en Tribunales y estudiaba Filosofía.
Pero, como comprobaría después, su voracidad estaba lejos de agotarse en un solo amor y en un solo arte. A lo largo de las décadas, migró de una pasión a otra, de un país a otro, de una profesión a otra, siempre con la dignidad de haber sido fiel a su deseo.
“Me he lanzado a la vida”, cube ahora, desde el dwelling de su casa en Palermo, en una charla donde cuesta seguir en forma cronológica el hilo de sus memorias, un repertorio delicioso de anécdotas que trascienden ampliamente el ámbito sibarita.
-¿Te considerás una bon vivant?
-Bueno… más que bon vivant, una aventurera. Me gustaba mucho la música y por eso me casé con un músico, pero él al año y medio se fue con otra mina. A mí ni me mosqueó, period muy chica. A los dos meses lo conocí al sueco Bengt, vendí la vajilla de porcelana de Limoges que me habían regalado para el casamiento y me fui con él en barco a Europa. Tuvimos que viajar separados porque yo no estaba divorciada (no existía el divorcio) y estaba mal visto compartir camarote con otro hombre que no fuera tu marido. Yo igual me escapaba, imaginate.
“El sueco Bengt” es Bengt Oldenburg -nacido en Finlandia, pero nacionalizado sueco- un periodista nómade que tenía familiares en Salta pero se cruzó con ella en Buenos Aires y, al menos en esa oportunidad, nunca llegó al norte argentino. Así terminaron los dos juntos en París, en el primero de muchos viajes y el comienzo de una larga relación con idas y venidas que -spoiler- daría como fruto dos hijos y cinco nietos.
-Period tu primera vez en Francia. ¿Fue también tu primer contacto con los grandes vinos del mundo?
-No, en esa época todavía tomaba vino en jarra o vino de pichet, como le llamaban. Recuerdo haber comido mi primer steak au poivre (lomo a la pimienta) con vino tinto en un restaurante llamado Aux Assasins (A los asesinos). Vivíamos en el Barrio Latino, en Saint Germain, que me encantaba. Un día fuimos a un concierto al Odeón, Viaje de invierno, de Schubert, y Bengt me presentó a un tipo alto con cara de bebé con quien fuimos a cenar: period Cortázar.
Lo cube como al pasar, la Checa, que es una gran lectora pero en aquel entonces -albor de los años 60- demasiado joven como para impresionarse por el escritor, que aún no había publicado Rayuela.
Aquel primer viaje “de la bohemia”, como lo llama ella, siguió con escalas en otras grandes ciudades pero también en geografías dispares como Finlandia y las Islas Canarias. Lo más duro: seis meses viviendo cerca de Helsinki con 20° C bajo cero, “sin un mango, comiendo menús nada gourmet, pero no me importaba”.
Eventualmente, aquella Elisabeth veinteañera se cansó del deambular errante y decidió volver a Buenos Aires, pero Oldenburg la siguió y comenzó un período en el que alternaron estadías en Argentina -donde nacieron los hijos, Federico y Ernesto- y destinos más exóticos como la India -donde se hizo amiga del músico Ravi Shankar– y Argelia.
Un año aquí, otro allá, ir, volver, volverse a ir. Da la impresión de que cambió de piel muchas veces mirando las pocas fotos que conserva en un álbum private errático de una época sin obsesión por registrar y exhibir cada paso que se daba.
En el medio, llegó a militar en el Movimiento Villero Peronista, se exilió en Perú, empezó a escribir sus primeras notas en diarios y revistas y se enamoró de Ahmed, un argelino que también cruzaría el océano por ella varias veces años más tarde.
“A Ahmed lo conocí en 1963, cuando él era juez de la corte y el país acababa de independizarse de los franceses. Me acuerdo de una playa increíble. Tuvimos una historia, yo me separé del sueco y me quedé a vivir ahí un tiempo, pero después me di cuenta de que era un lugar muy duro para vivir. Treinta años después nos reencontramos en Barcelona y no dejamos de vernos hasta que murió”, relata.
La Checa evoca todo con desparpajo y humor (“no me hagas quedar como una loca”, pide, cuando habla de sus romances) pero sin frases grandilocuentes. No cube “fue el hombre de mi vida”, pero su novela, la que escribe por estos días cuando no está catando vinos, se va a llamar El argelino.
-¿Cómo fue tu período de militancia política?
–Militaba con los montos en la villa del Bajo Belgrano. Pero me parecieron de una prepotencia tal que en un momento dije “ya no me los banco”. Me borré a tiempo. Nos tuvimos que ir con Bengt a Perú, exiliados, con los chicos. Si no hubiera sido así, hoy no estaríamos hablando, estaría bajo tierra.
-En los los 80 llegás, por fin, al periodismo de vinos. ¿Por qué, si ya trabajabas en una revista gastronómica reconocida, tuviste que inventarte una identidad secreta para escribir del tema?
-Es que en Delicacies et Vins ya estaba Miguel Brascó -N. de la R: escritor y fundador de la revista- que medio se había apropiado del tema vinos, entonces me creé otro nombre para escribir en otro medio y que no me rajara.
-Da la impresión de que durante mucho tiempo el ámbito del periodismo gastronómico argentino fue muy masculino. Brascó y otros colegas como Fernando Vidal Buzzi tenían un club de hombres en el que se juntaban a cenar sin mujeres, ¿no?
-Sí. Por supuesto, yo no period invitada. Period un ambiente muy masculino. En Delicacies et Vin yo empecé a manejar las tapas una vez que Brascó se fue o ya estuvo muy ocupado con otras cosas… Brascó period muy talentoso, gran poeta, gran dibujante, pero también bastante machista.
-¿Te sentís una pionera entre las mujeres que borraron esos límites de género?
-Sí. Aunque me costó. Me acuerdo de haber inventado una sección en la revista que se llamaba “Menú literario”, donde la concept period buscar referencias en la literatura que tuvieran que ver con la gastronomía. Pero habré hecho uno o dos capítulos porque después le dieron la sección a (el escritor) Rodrigo Fresán. Eso me provocó bastante frustración.
-Pero tuviste tu revancha, porque después te convertiste en una referente y fuiste testigo del crecimiento de grandes enólogos y cooks argentinos.
-Bueno, Germán Martitegui, por ejemplo, me encantaba cuando trabajaba en lo que ahora es el 4 Seasons y viajamos juntos a Champagne una vez, siempre lo seguí. También apoyé mucho el desarrollo de restaurantes como Oviedo, en Barrio Norte, que pasó de ser un bolichón modesto, de comidas para llevar a transformarse en una brasserie parisina maravillosa. O a la parrilla Don Julio, ahora entre los mejores restaurantes del mundo, fui de las primeras en hacerles notas.
En cuanto a los vinos argentinos, lo que me encanta es que son cada vez mejores. De esos vinos con mucha madera, muy oscuros, que los tomabas y te quedaba la lengua como papel de lija, ahora están cada vez más amables.
-¿Qué te atrae de la gastronomía precise? ¿Extrañás algo de otras épocas?
-Bueno, había muchos lugares en Recoleta que desaparecieron. Yo adoraba a Ada Cóncaro y su restaurante Tomo I, que estuvo primero en la calle Las Heras, después se mudó y al closing lamentablemente cerró, pero tenía platos inolvidables. Ahora vivo a dos cuadras de Thames, una calle que vi transformarse a lo largo de los años, ahora dicen que es la más glamorosa.
Me gusta que haya muchos lugares de comida oriental. Antes en Buenos Aires no podías comer ramen, por ejemplo. La tendencia empezó con Silvia Morizono, que period súper vanguardista. Lo que me aburre, y que por suerte está desapareciendo, son los infinitos menús de pasos, lo que en Francia llamaban la cocina “tecno emocional”. Eso de que te sirvan un puchero en una copa de martini, una humita en una flûte de champagne, eso ya fue.
-Alguna vez dijiste que la percepción del vino está asociada al contexto en el que se lo prueba, a la experiencia. Con tanto vivido, ¿qué vinos memorables se te vienen a la mente y a qué recuerdos los asociás?
-Un Syrah maravilloso de Mascara, una provincia del norte de Argelia, que a mi novio también le encantaba. Otro que me hizo probar el enólogo Manuel Mas a principios de los 90 en Mendoza en Finca La Anita, cuando llegó en un Cadillac en una escena de street film. Inolvidable la manzanilla que tomé en Sanlúcar de Barrameda, España, donde también comí unos langostinos bárbaros. Los Merlot y Cabernet Franc de Burdeos. Después, por supuesto, todos los oportos que probé en Portugal…
-Suficiente, Checa, que vas a matar de envidia a los lectores. ¿Nunca te cansás de tomar vino?
-No. Si me siento bien, tomo todos los días con la comida, una copa con el almuerzo y otra con la cena. No concibo comer sin vino.
” Fuentes www.clarin.com ”